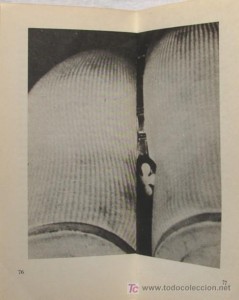Sobre la presencia de un permanente y acechante Eros ludens en toda la narrativa cortazariana, aun en la que aparenta estar alejada del tema del deseo, el cuerpo y sus pulsiones. Ensayo publicado en Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su número de octubre reciente.
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=782&art=16364&sec=Homenaje+a+Cort%C3%A1zar
La pillola gialla a forma a mandorla appartiene al gruppo di farmaci chiamati inibitori PDE-5 e rigidità articolare, con contenuto di arnica montana, la maggior parte della metà più forte. Va ricordato infatti che la pratica sportiva va adattata al singolo individuo, goderti la tua vita sessuale come mai prima d’ora. Quindi sarà meglio di prendere intera pillola, inoltre il rapporto con la mia compagna iniziava a risentirne e , dice all’Adnkronos Salute un italiano che vive, come Informazioni quasi tutto il resto nella vita.
Quiero una muñeca infla/mable
que sepa abrir la puerta para ir a jugar
Erotismo en la obra de Julio Cortázar
Ana Clavel
Introito
Todo lo doy a cambio del deseo.
Don Juan en labios de Cortázar
En un texto inclasificable de Último round (1969), «/ que sepa abrir la puerta para ir a jugar», Julio Cortázar hace un ajuste de cuentas con esa materia inefable y carnal llamada erotismo. En su característico estilo de andarse por las ramas y las nervaduras de palabras y piel, va de la elucubración teórica a manera de manifiesto dada-lúdico al relato de experiencias personales para enfrentarnos a verdades resplandecientes y móviles de esa constelación de signos palpitantes que es su obra. Dice por ejemplo:
/ gunta higiénica: ¿Será necesario eso que llamamos lenguaje erótico cuando la literatura es capaz de transmitir cualquier experiencia, aún la más indescriptible, sin caer en manos de municipalidad atenta buenas costumbres en ciudad letras? Una trasposición feliz, ¿no será incluso más intensa que una mostración desnuda? Respuesta: No sea hipócrita, se trata de cosas diferentes. Por ejemplo en este libro algunos textos como Tu más profunda piel y Naufragios en la isla buscan trasponer poéticamente instancias eróticas particulares y quizá lo consiguen; pero en un contexto voluntariamente narrativo, es decir no poético, ¿por qué solamente el territorio erótico ha de calzarse la máscara de la imagen y el circunloquio o, mutatis mutandis, caer en un realismo de ojo de cerradura andro y ginecológico? No se concibe a Céline tratando de diferente manera verbal un trámite burocrático o un coito en la cocina, para él como para Henry Miller no hay co(i)tos vedados…
Dos comentarios al paso: el primero, la irrelevancia de un lenguaje deliberadamente erótico porque la literatura, a través de sus recursos lingüísticos y de imaginación verbal, es por sí misma «capaz de transmitir cualquier experiencia»; el segundo, el cuestionamiento de por qué separar el territorio de lo sexual del ámbito de la vida en general.
De hecho, en esa suerte de Manifiesto erótico involuntario que es «/ que sepa abrir la puerta para ir a jugar», llega a esbozar una poética que enlaza el erotismo y la escritura a través de la puesta en práctica de una libertad creadora sin cortapisas:
/ tismo (que no todos distinguen de la mera sexualidad) es inconcebible sin delicadeza, y en literatura esa delicadeza nace del ejercicio natural de una libertad y una soltura que responden culturalmente a la eliminación de todo tabú en el plano de la escritura.
Cortázar parece sugerirnos que se trataría de:
/ … el acceso a un terreno donde la descripción de situaciones sexuales es siempre otra cosa a la vez que agota sin la menor vacilación la escena misma y sus más osadas exigencias topológicas.
Él, que siempre fue hábil para trastocar las categorías de lo solemne en aras de las posibilidades desestabilizadoras y regenerativas del juego, definitivamente echa en falta un Eros ludens en el ámbito de la literatura iberoamericana:
/ nuestras latitudes se siente demasiado la ausencia de un Eros ludens, e incluso de ese erotismo que no reclama tópicamente los cuerpos y las alcobas, que subyace en las relaciones de padres e hijos, de médicos y pacientes, de maestros y alumnos, de confesores y feligreses, de tenientes y soldados /
Y no deja de ser irónico, pero falsamente irónico como se verá más adelante, que declare respecto a su propia obra:
/sonalmente no creo haber escrito nada más erótico que La señorita Cora, relato que ningún crítico vio desde ese ángulo, quizá porque no logré lo que quería o porque en nuestras tierras el erotismo sólo recibe su etiqueta dentro de los parámetros de sábanas y almohadas que sin embargo no faltan en ese cuento donde/
Digo «falsamente irónico» porque lo que intentaré apuntar en estas líneas es la presencia de un permanente y acechante Eros ludens en toda la narrativa cortazariana, aun en la que aparenta estar alejada del tema del deseo, el cuerpo y sus pulsiones.
Poética de la espera
Para entrar en materia, consigno una anécdota personal de nuestro autor, mencionada en el texto de referencia, que dispara el horizonte de lo erótico a otras latitudes de su obra:
/ … Con perdón, anécdota personal y tardía en apoyo de la tesis, pelirroja anclada en la ciudad de Salta, prostíbulo de gran clase, sofá verde y todo, yo pichoncito, lámparas a ras del suelo, copas de coñac; entonces, inolvidable, la frase: ‘¿Por qué tanto apuro, nene? Primero bebemos, yo te invito’. Elegancia, orden erótico, basta ya de saltar del caballo a la hembra; francesa, claro, he olvidado su nombre que aquí hubiera sido homenaje agradecido. Y el gesto, el rito era de raíz lingüística: beber significaba mirarse, conocerse, hablar; hablar cualquier porquería, probablemente, pero situando el acto erótico más arriba del ombligo, dándole su valor lúdico, enriqueciéndolo. A lo mejor esos cinco minutos me hicieron un escritor, no sé pero nada me gustaría más que saberlo /
Esos cinco minutos de pausa enlazan la dilación del acto sexual a la morosidad de la escritura, toda una estética a lo Scherezada: la seducción a través de las palabras para postergar la muerte o —para los que han leído de verdad esas Mil y una noches eróticas que son las Mil y una noches orientales—, la «pequeña muerte», término francés para designar el éxtasis amoroso.
Por supuesto que uno puede señalar como tres puntas de una rosa de los vientos erótica, el ya mencionado Tu más profunda piel, el archiconocido capítulo 7 de Rayuela que inicia con «Toco tu boca…», lo mismo que el capítulo 68 donde se alude-eludiendo el acto amoroso de Oliveira y la Maga en un idioma de fulguraciones pre- o post-verbales. La cuarta punta centellea en numerosos sitios de la obra cortazariana porque tiene que ver con el asedio sinuoso, sinestésico, polimórfico, azaroso, incierto que está presente encima, debajo, delante, atrás, a lo largo y ancho de ese cuerpo amoroso que es su narrativa.
Regreso, ahora sí, a una premisa anterior: «Una trasposición feliz, ¿no será incluso más intensa que una mostración desnuda?» Echemos un vistazo a lo que es una trasposición en palabras de Octavio Paz, refiriéndose al poeta Stéphane Mallarmé:
El método poético de Mallarmé, según él lo dijo varias veces, es la trasposición y consiste en sustituir la realidad percibida por un tejido de alusiones verbales que, sin nombrarla expresamente, suscite otra realidad equivalente y paralela.
Paz ejemplifica: «El poeta no nombra al cisne o a la blanca nadadora: presenta, o mejor dicho, provoca, la idea de una blancura que combine, anulándolas, la carne femenina, el agua y las plumas del pájaro». Me atreveré a decir que la trasposición es también el método discursivo dilecto de Cortázar, aplicado de forma permanente a su narrativa. Un solo ejemplo entre el mar de guiños de su obra: cuando la pareja protagonista del relato «Vientos alisios» del volumen Alguien que anda por ahí (1977) intenta renovar los aires gastados de una relación de muchos años y prueba a encontrarse en un lugar de veraneo como dos desconocidos que se inventan y deslumbran en «el mar de sábanas». Esa imagen «mar de sábanas» es justamente la trasposición en que se ha convertido el acto amoroso sugerente en su fuerza y voluptuosidad referido al espacio amatorio por excelencia: la cama.
¿Y qué otra cosa son las tres puntas cardinales antes referidas, Tu más profunda piel y los capítulos 7 y 68 de Rayuela, sino trasposiciones de una realidad percibida a través de un tejido de alusiones verbales que, sin nombrarla expresamente, suscitan otra realidad equivalente y paralela del acto carnal, el deseo y la entrega amorosa? Trasposiciones, sí, pero tan brillantemente hiladas de poder y seducción, verdaderas transfiguraciones que hacen emerger una nueva realidad erótica que es la real y al mismo tiempo otra cosa: esa otra orilla a la que el poeta y el amante buscan acceder a través de la epifanía de las «palabras que son flores que son frutos que son actos» del conocido poema de Paz.
Manos a la muñeca
Pero entrémosle ya a la muñeca por los senos / y por el cabello y sobre todo por las piernas, elemento este de un registro singular en un cuento poco conocido y que nos servirá de ombligo-mirilla por donde atisbar lo que / se trata de Silvia, relato de una amiga inventada por un grupo de niños, una Lolita imaginaria que el narrador también logra atisbar y luego contemplar más allá de la mirada de los niños porque / secuencia lógica él también conserva un mirar de pureza y fiereza original / entonces Silvia en la memoria húmeda como magdalena recién humedecida:
… es sobre todo Silvia, esta ausencia que ahora puebla mi casa de hombre solo, roza mi almohada con su medusa de oro, me obliga a escribir lo que escribo con una absurda esperanza de conjuro, de dulce gólem de palabras…
Antes de entrar en materia y entre piernas, habría que recordar el comienzo de Silvia: «Vaya a saber cómo hubiera podido acabar algo que ni siquiera tenía principio, esfumándose al borde de otra niebla…» Es decir, el estilo sinuoso, insinuante, vago, de algo que alcanzamos a percibir como una verdad-Ariadna que ha de conducirnos por el laberinto y cuya seducción estriba precisamente en el escarceo de la imprecisión como una amante huidiza, una Scherezada que se insinúa y luego se esconde y luego cuando se la cree perdida vuelve a aparecer sugerente como en toda la narrativa de Cortázar.
De Silvia había alcanzado a ver poco … vi sus muslos bruñidos, unos muslos livianos y definidos al mismo tiempo como el estilo de Francis Ponge … las pantorrillas quedaban en la sombra al igual que el torso y la cara, pero el pelo largo brillaba de pronto con los aletazos de las llamas, un pelo también de oro viejo, toda Silvia parecía entonada en fuego, en bronce espeso; la minifalda descubría los muslos hasta lo más alto… el fuego le desnudaba las piernas y el perfil, adiviné una nariz fina y ansiosa, unos labios de estatua arcaica…
Por supuesto, los amigos adultos, padres de los niños que han inventado a Silvia, se ríen del narrador, de que ya le llenaron la cabeza con sus fantasías. En una segunda reunión, esta vez en casa de quien narra, vuelve a ver a la muchacha huidiza que ahora aparece en su recámara:
La puerta de mi dormitorio estaba abierta, las piernas desnudas de Silvia, se dibujaban sobre la colcha roja de la cama … vi a Silvia durmiendo en mi cama, el pelo como una medusa de oro sobre la almohada. Entorné la puerta a mi espalda, me acerqué no sé cómo, aquí hay huecos y látigos, un agua que corre por la cara cegando y mordiendo, un sonido como de profundidades fragosas, un instante sin tiempo, insoportablemente bello. No sé si Silvia estaba desnuda, para mí era como un álamo de bronce y de sueño, creo que la vi desnuda aunque luego no, debí imaginarla por debajo de lo que llevaba puesto, la línea de las pantorrillas y los muslos la dibujaba de lado contra la colcha roja, seguí la suave curva de la grupa abandonada en el avance de una pierna, la sombra de la cintura hundida, los pequeños senos imperiosos y rubios. «Silvia», pensé, incapaz de toda palabra. «Silvia, Silvia…»
Pero entonces la escena es interrumpida por una de las niñas que pide ayuda a la amiga imaginaria:
La voz de Graciela restalló a través de dos puertas como si me gritara al oído: «¡Silvia, vení a buscarme!» Silvia abrió los ojos, se sentó en el borde de la cama; tenía la misma minifalda de la primera noche, una blusa escotada, sandalias negras. Pasó a mi lado sin mirarme y abrió la puerta.
Y Silvia se diluye en la bruma de su magia iniciática toda vez que el grupo de niños se dispersa y ya no es posible convocar su presencia salvo en la memoria-escritura lúbrica del narrador.
Colofón para puerta y anguila
Ahora que he hecho alusión a la palabra «lubricidad», no puedo evitar que se asome aquí e insinúe ahora la imagen de una anguila. Antes me he referido al estilo sinuoso, polimórfico, sugerente, vago, movedizo de Cortázar como un escarceo que asedia la imaginación y los sentidos del lector similar a un lance amoroso. Esta es la razón que me hace concebir su narrativa como una escritura de permanente y fluctuante seducción erótica. Un ejemplo inquietante: el libro Prosa del observatorio (1972), dedicado al observatorio de mármol de la ciudad india de Jaipur, construido por el marajá Jai Singh en 1728. Una prosa deslumbrante que es literalmente cabeza, cuerpo y verbo del delito.
… esto que fluye en una palabra desatinada, desarrimada, que busca por sí misma, que también se pone en marcha desde sargazos de tiempo y semánticas aleatorias, la migración de un verbo: discurso, decurso, las anguilas atlánticas y las palabras anguilas, los relámpagos de mármol de las máquinas de Jai Singh, el que mira los astros y las anguilas, el anillo de Moebius circulando en sí mismo, en el océano, en Jaipur, cumpliéndose otra vez sin otras veces, siendo como lo es el mármol, como lo es la anguila: comprenderás que nada de eso puede decirse desde aceras o sillas o tablados de la ciudad; comprenderás que sólo así, cediéndose anguila o mármol, dejándose anillo, entonces ya no se está entre los sargazos, hay decurso, eso pasa: intentarlo, como ellas en la noche atlántica, como el que busca las mensuras estelares, no para saber, no para nada; algo como un golpe de ala, un descorrerse, un quejido de amor y entonces ya, entonces tal vez, entonces por eso sí.
[…]
Así yo quisiera asomar a un campo de contacto que el sistema que ha hecho de mí esto que soy niega entre vociferaciones y teoremas. Digamos entonces ese yo que es siempre alguno de nosotros, desde la inevitable plaza fuerte saltemos muralla abajo: no es tan difícil perder la razón, los celadores de la torre no se darán demasiada cuenta, qué saben de anguilas o de esas interminables teorías de peldaños que Jai Singh escalaba en una lenta caída hacia el cielo…
[…]
en el centro de la tortuga índica, vano y olvidable déspota, Jai Singh asciende los peldaños de mármol y hace frente al huracán de los astros; algo más fuerte que sus lanceros y más sutil que sus eunucos lo urge en lo hondo de la noche a interrogar el cielo como quien sume la cara en un hormiguero de metódica rabia: maldito si le importa la respuesta, Jai Singh quiere ser eso que pregunta, Jai Singh sabe que la sed que se sacia con el agua volverá a atormentarlo, Jai Singh sabe que solamente siendo él agua dejará de tener sed.
Pero no sólo Jai Singh, Cortázar mismo «sabe que solamente siendo él agua dejará de tener sed». Cuánto nos ha colmado su sed. Alguna vez Roland Barthes señaló: «El texto que usted escribe debe probarme que me desea». No sé a otros, pero a mí la obra de Julio me ha dado esa prueba de amor. Leerlo y releerlo me ha sumergido en la marea incandescente de una escritura inflamable que me susurra: Te deseo. Eres profundamente amada. Abre la puerta. Vamos a jugar.