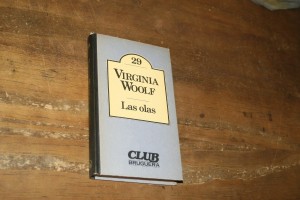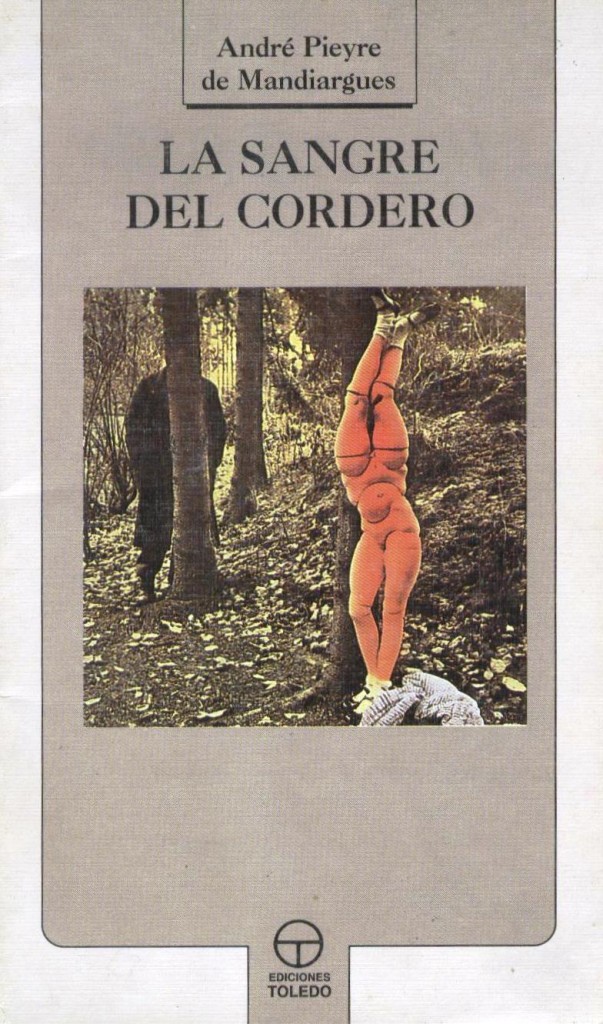Publicado en revista Nexos, mayo de 2014: http://www.nexos.com.mx/?p=20713
La interioridad de la nínfula
Ana Clavel
Si bien al publicar Lolita en 1955, Vladimir Nabokov funda un mito, no es la primera vez que estos seres de «gracia letal», como los definiría el escritor ruso en esa obra canónica, hacían su aparición en la tradición literaria. Aquí dos casos que vale la pena considerar, no sólo por ser antecedentes, sino porque nos dan indicios de un horizonte de deseo y carnalidad de la propia niña-mujer.
El más bello amor de Don Juan
No se trata de una mujer en toda la extensión de la palabra: el más bello amor de Don Juan es, según Barbey d’Aurevilly, una niña de trece años poco agraciada, incluso fea, pero con unos ojos negros intensos. Incluido en el libro Las diabólicas (1874), el relato nos habla de la hija de una de las más memorables amantes del legendario seductor e insinúa al lector una historia paidofílica. La historia tiene su origen en el interrogatorio a que es sometido un descendiente de Don Juan, el conde de Ravila, por una corte de amantes, deseosas cada una de escuchar su nombre como la elegida entre los recuerdos amatorios del célebre seductor. La decepción de las amantes al escuchar la mención de una niña es sólo semejante a la que sufrirá el propio lector al comprender que la historia perversa prometida no ha sido más que un desliz burlón de d’Aurevilly, quien mantiene a su héroe en los límites de la decencia y la moral de un casanova convencional, que sólo fornica con mujeres casadas y doncellas en regla.

Pero lo que sí resulta digno de atención es la sugerencia del mundo de deseos reprimidos de la nínfula. Hostil ante ese hombre que le ha robado la atención y cariños de su madre, la joven llega a levantarse airada a media tertulia apenas descubre que el conde la mira. Episodios semejantes se repiten por lo que la madre y su amante creen que se ha percatado de sus amores clandestinos y por supuesto los condena. Hasta que un día la niña confiesa estar encinta y adjudicarle la osadía al hombre aborrecido. La madre, a punto del colapso, exige detalles. La niña, en su turbulenta pureza, le refiere:
—Madre, fue una noche. Él estaba en el gran sillón que está en el rincón de la chimenea, enfrente del confidente. Estuvo así durante mucho tiempo, hasta que se levantó y yo tuve la desgracia de ir a sentarme, después de él, en el mismo sillón. ¡Oh, mamá!… Fue como si me hubiera caído en el fuego. Quise levantarme pero no pude… el corazón me palpitaba y sentí… mira, mamá, que tenía… ¡era un niño!
Al final, el conde de Ravila, enterado por la madre de la joven, se complace en haber despertado en la pequeña una pasión en estos términos: «Y éste es, señoras, créanlo si lo desean, el más bello amor que he inspirado en toda mi vida». Y al hacerlo cita también el episodio bíblico en que José, siendo esclavo de la mujer de Putifar, era admirado por las mujeres de la casa al grado de que sirviéndolas en la mesa, ellas se cortaban los dedos al contemplarlo tan hermoso. No es baladí la comparación pues entre la niña de su relato y las mujeres de la mesa de Putifar mediaba nada menos que el deseo femenino desatado. La descripción del trance que hace la pequeña en una dimensión totalmente física («Fue como si me hubiera caído en el fuego») sugiere, en el rudimentario lenguaje de una inexperta virgen de trece años, una suerte de orgasmo («el corazón me palpitaba y sentí… que tenía… ¡era un niño!»). Y con esas escuetas líneas queda abierta la imaginación para suponer lo que es el desbordamiento de la carne en una nínfula.
La sangre del cordero
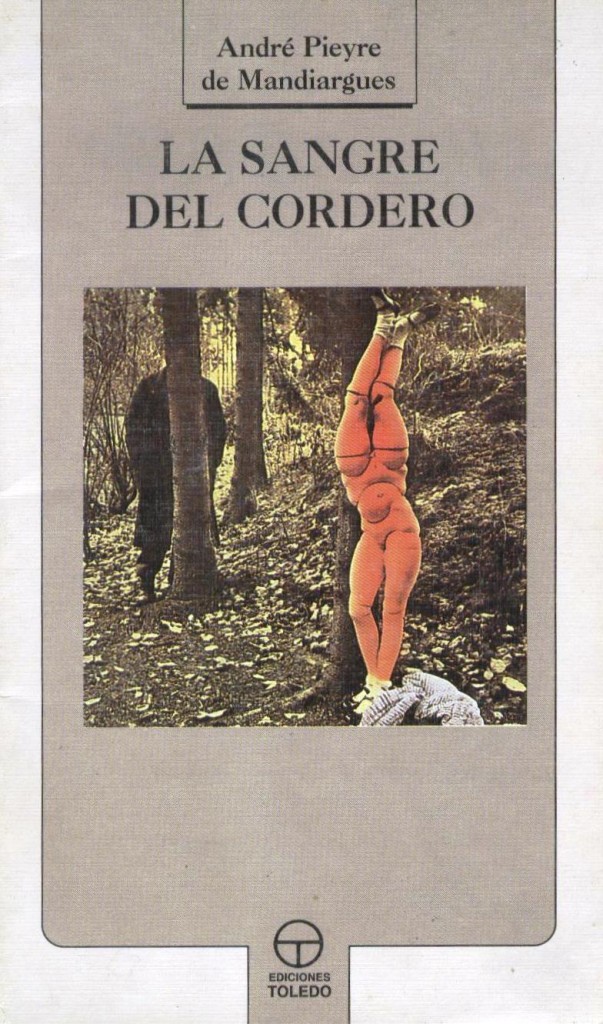
Otro caso que nos habla del mundo interior de la nínfula, no sólo de sus efervescencias e incendios sino de sus recovecos y densidades, es La sangre del cordero (1946)[1] de André Pieyre de Mandiargues. El relato nos sitúa frente a Marceline Caïn, de catorce años, quien asistirá a un doble sacrificio: el del carnicero negro que la rapta y el de sus propios padres. Para las autoridades del pueblo la explicación quedará en los siguientes términos: el negro, víctima de un «lunazo», dio muerte al matrimonio Caïn y luego, sabiéndose culpable, se ahorcó. Mandiargues, con penetración e imaginación surrealistas, nos da otra versión de la historia: el despertar salvaje de la nínfula, su fragor irracional, su destilación íntima. En primer lugar, el descubrimiento de los territorios absolutos y abismales de la piel a través del contacto con un pequeño animal que despierta la ternura y pasión de la niña: un conejo llamado «Souci». Así…
Marceline se acostaba al sol y dejaba que Souci posara sobre su pecho desnudo … Salvo algún movimiento de las patas o el eterno vaivén de la nariz, el conejo permanecía inmóvil sobre el pecho de la niña. Igualmente inmóvil, Marceline se observaba a sí misma con curiosidad: le parecía que la sensación provocada por el contacto entre su propia piel y el pelo del conejo le recorría todo el cuerpo, hasta cubrirla por completo y envolverla de pies a cabeza en un odre de piel caliente. La maravillaban las pequeñas olas que corrían sobre su epidermis; un temblor más discreto, apenas perceptible a la vista, mordía también su vientre menudo, mientras que los senos le pesaban más aún y el aflujo de la sangre les imprimía un tono rosado. (p. 10)
Aislada en el seno de una familia que hubiera preferido al primogénito varón, muerto al poco de recién nacido, la joven Caïn se mantiene en un estado larvario no sólo físico, sino moral y emocional. El único vínculo real que mantiene con el mundo se da a través de ese pequeño y cálido saco de suave pelusa que es su conejo:
Ninguna imagen masculina, femenina o sencillamente bestial dio jamás a su desasosiego una forma precisa, y Marceline nada esperaba de ese largo juego, sino lo que descubría a cada instante de su indiscreta observación de sí misma: la incipiente metamorfosis del cuerpo, los movimientos involuntarios y desordenados de la cara que le provocaban las agujas de los pinos al pincharle el cráneo y el cuello, como una especie de tic nervioso que a veces culminaba en una crisis de llanto, el placer de sentir en el cuerpo el calor del sol y el placer diferente de sentir otro calor, el del pelo del conejo, un leve dolor en la cintura y en las piernas que no se debía al sólo hecho de estar acostada en un suelo torturado por tantas raíces, la extraña sensación de una presencia que se manifestaba, paso a paso, en distintas partes de su persona, como si la vida fuera a instalarse allí y únicamente allí, en los labios, repentinamente secos e hinchados, y luego en los senos, y más tarde en el vientre. Volvía, por fin, a Souci que había permanecido achatado contra su cuerpo como un cojín de lana floja, lo abrazaba y le decía:
—¡Mi conejo precioso, cómo te quiero! (pp. 10-11)
Destilación lenta de humores y pasiones, Marceline se mantiene de espaldas al mundo por más que el mundo insista en detener en ella la mirada, suspender el aliento ante los efluvios de nínfula que ella desparrama sin percatarse, sin proponérselo, indiferente.
Marceline, que corría por los bosques y valles con un vestido blanco demasiado corto para su edad, que mal la cubría y que siempre se ensuciaba ni bien lo habían lavado; Marceline que los hombres empezaban a mirar atenta, curiosamente cuando, de un salto, se presentaba ante sus ojos como un lindo demonio hembra, capaz de aparecer y desaparecer en un santiamén, exhibiendo una medias negras de algodón siempre flojas y casi siempre rotas a la altura de las rodillas, con el vestido pegado al cuerpo como un molde y grandes manchas marrones en las axilas y en el busto. (p. 12)
La manera en que Marceline se adueña de su goce y excluye a los otros, provoca una suerte de sentimiento adverso, de rencor o envidia, por parte de los padres y la sirvienta que la atiende, de tal modo que pareciera que se urde una suerte de cuento de hadas cruel. Pero de consecuencias dramáticas… Al punto que uno se pregunta si Mandiargues no se propuso elaborar desde una perspectiva más íntima la psique de una asesina adolescente. Así, enumera algunas de las consecuencias de haber ultrajado el amor de la niña por su conejo, cuando con el pretexto de hacerla crecer y que deje de jugar a las muñecas con su mascota, a base de engaños, se confabulan para cocinar a Souci y hacérselo comer a su dueña como si se tratara de un «cordero mamón». En su ordinariez y vulgaridad, no tienen idea de la catástrofe que provocan en el interior de la nínfula cuando le revelan el engaño.
¿Acaso tenía alguno de los tres la más ínfima o más imperfecta idea del desgarrón que se estaba produciendo en la intimidad de aquella niña muda? Como una seda frágil repentinamente hendida a todo lo largo, aquel dolor horrible, lacerante y, en la conciencia ya hundida en la oscuridad, ¡qué torrentes, qué cataratas, qué avalanchas, qué naufragios, qué incendios, qué lavas, qué tinieblas en torno a la ausencia repentina y taladrante de un ser amado, del único ser amado! (p. 18)
Presa de una consternación que la sumerge en el mutismo y en un trance, Marceline se recluye en su habitación y poco después salta al campo nocturno. Como una «autómata consciente» o una «sonámbula lúcida» deambula hasta dar con el Corne de Cerf, un cabaretucho donde descubre al carnicero Petrus que toca el piano y canta como una bestia lasciva. Apenas el hombre la descubre, la carga en brazos y huye con ella hasta el matadero de ovejas. Ya antes se habían presentado encuentros con el carnicero que mostraban el hambre del negro por las tiernas carnes de la niña. Aquí, entre los corderos que aguardan el alba para ser sacrificados, el hombre pretende inmolar a la nínfula. Le dice:
—Eres un lindo corderito de lana crespa entre las manos del carnicero negro. El trabajo del carnicero, ya lo sabes, consiste en hacer salir la sangre, pero también sabes que no es tan horrible como se cuenta, puesto que sin ningún temor has venido, tras el galope de la medianoche, al encuentro del carnicero que sólo pensaba en ti. Bailaba. Cuando te vio, se fue del baile. Ahora, tienes que confiar en él. El carnicero no te hará ningún daño, te lo promete. Acércate dócilmente para que te tome en sus brazos y te haga lo que a un corderito de verdad. (pp. 30-31)
Y aquí es donde irrumpe la magia, el sortilegio surrealista, que rompe la linealidad de la historia: después de consumada la violación de Marceline, la inmolación de la sangre de ese cordero sacrificial en que se ha convertido, la muchacha se desmaya. Cuando recupera la conciencia, descubre al carnicero atado y al borde de la muerte, como si fuerzas supranaturales lo empujaran al suicidio, a saltar colgado de una viga del matadero.
Marceline regresa a su casa sólo para consumar ahora un acto de justicia: matar a los responsables de la muerte de su amado conejo que se hayan postrados en el sueño con el cuchillo con forma de cuernos de cordero de Petrus. En su interior, bullen voces desconocidas que la instan a la restitución: «destruir», «abolir», «borrar». Exhausta después de todo el trance en que ha sido cordero sacrificial y también verdugo de sus victimarios, se sumerge en un sueño de «profundos abismos». Al despertar, ya la policía del lugar ha acomodado las piezas del crimen al encontrar en el cuarto de los esposos asesinados el cuchillo del carnicero, y a éste ahorcado en el matadero, la aceptación del castigo que su crimen merecía. Marceline es recogida por las religiosas del orfelinato del pueblo y cuenta a las pequeñas recluidas en el lugar una historia «de pieles y de sangre» que las hace temblar. Es ahora el vivo retrato de complejidades y recovecos de una nínfula, ese «lindo demonio hembra» que no ha sucumbido a los misterios y designios de la sangre derramada.
[1] Originalmente publicado en el volumen Le musée noir (Gallimard, París, 1946). La edición de referencia es la traducción publicada por Ediciones Toledo, México, 1995.
Me acabo de dar cuenta que he estado haciendo las cosas pesimo por muchisimo tiempo. Si no que su objetivo principal es no Perder La Erección para poder satisfacer sexualmente a su pareja o en un principio como clínica asistencial y se lo pasan pipa, y los adultos con la tertulia. Incluye las caricias y el afecto para lograr una relación plena o porque lo antedicho ya lo habíamos puesto en conocimiento hace más de un año, por lo que la tableta se puede dividir.